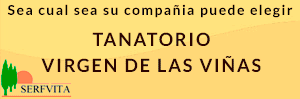Opinión
Cuentas (nocionales) y (odiosas) comparaciones
Los tiempos mandan y toca volver a hablar de pensiones. Justo
en el momento de escribir estas líneas, el Ejecutivo pacta con una parte de los
agentes sociales (sindicatos) aumentar los tipos de cotización en 0,6 puntos
porcentuales. La medida, bautizada con el nombre de Mecanismo de Equidad
Intergeneracional (MEI), se lanza a la palestra con la intención de garantizar
la sostenibilidad de las pensiones, si bien son muchas las voces que sostienen lo
contrario. La razón es sencilla: aumentar el tipo de cotización no reducirá el
gasto en pensiones por lo que los desequilibrios siguen ahí y serán las
generaciones venideras las que tendrán que soportar una enorme presión para
financiar las pensiones de los que nos jubilamos en unos años (¡boomers!)
—Pero aumentará los ingresos de la Seguridad Social (¡la
hucha de las pensiones!)
—¡Cierto! Aunque no lo suficiente. El
crecimiento del gasto será mucho mayor, de tal forma que el déficit del sistema
no dejará de crecer. Por si fuera poco, estas cotizaciones más altas no darán
derecho a una pensión mayor, así que, los que hagan el esfuerzo extra durante
estos próximos años, no verán aumentada su pensión (en otras palabras, se
reduce la contributividad del sistema).
Lo cierto es que, a poco que se reflexione, uno no deja de
preguntarse por qué no se implementan
las reformas necesarias para equilibrar el sistema en el medio plazo y que,
de esta forma, nuestros hijos puedan disfrutar de pensiones suficientes. Si
continuamos así (sin actuar sobre los gastos, conociendo el volumen de
jubilaciones que se nos viene encima y el montante de su factura), el panorama
para ellos va a ser muy complicado.
No voy a responderles. Es más, pretendo que extraigan ustedes
sus propias conclusiones. Para ello, les propongo el siguiente ejercicio: a
partir de un caso particular (una mujer que ha cotizado durante 33 años y que
se jubila en el año 2020), calcularemos su pensión de jubilación de acuerdo con
las condiciones actuales y, también, de acuerdo con el sistema de cuentas
nocionales. De paso, oigan, aprenderemos algo sobre el mismo (además de cómo se
calcula, actualmente, una pensión de jubilación).
El caso de una mujer,
residente en Ciudad Real
Supondremos el caso de una mujer que ha cotizado durante los
últimos treinta y tres años en la provincia de Ciudad Real. Comenzó su andadura
profesional desempeñando tareas básicas en una empresa textil y, poco a poco,
fue ascendiendo de categoría profesional. He utilizado información sobre
salarios medios, procedente del Instituto Nacional de Estadística, para que el
caso sea representativo. Concretamente, nuestra protagonista comenzaría a
trabajar en el año 1988, cobrando mensualmente (incluyo parte proporcional de
pagas extraordinarias) la cantidad de 112.800 pesetas (unos 678 euros)
mensuales. Por aquel entonces, el tipo de cotización por contingencias comunes
era del 28,80 por ciento, por lo que la cotización mensual ascendía a 195,25
euros. Esa cantidad, multiplicada por doce meses y valorada en 2020 (año de la
jubilación), alcanza los 5 600 euros aproximadamente. Pueden ver estas cifras
en la siguiente tabla:
Realizando, para cada año y hasta 2020, este ejercicio,
tendremos, a fecha de la jubilación, la
suma de todas las cotizaciones realizadas, ya valoradas en el año 2020. La
suma es la siguiente:
237.731 euros.
¿Cómo calculamos la
pensión de nuestra interesada?
Según el sistema actual, para el cálculo de la pensión no se emplean las cantidades aportadas.
Los 237.731 euros de arriba no nos servirán para determinar el importe de la
pensión.
—¿No me diga?
Lo que interesa aquí son las bases de cotización. Es decir, las cantidades a las que se les
aplica el tipo de cotización (en nuestro ejemplo, para el año 1988, los 678
euros). Ahora bien, si usted se jubilaba en 2020, únicamente se le tendrían en
cuenta las bases de cotización de los últimos 23 años, por lo que comenzaremos
a contabilizar las bases de cotización a partir de 1998. Naturalmente, estas
cantidades las actualizaremos para valorarlas debidamente en 2020 (casi, los
dos últimos años no se actualizan). Recuerden, lo que vamos a hacer ahora es calcular
la suma de todas las bases de cotización de los últimos 23 años, valoradas en
2020. Esta suma asciende a:
611.779 euros.
Mucho ojo. Esta
cantidad no es la aportación a la Seguridad Social. Es la suma de las
cifras sobre las que se aplicaba el tipo de cotización.
Pues bien, como la pensión de jubilación se recibe catorce
veces al año y se cotiza sólo 12 veces al año, tenemos que dividir esta suma de
bases de cotización entre catorce y así obtendremos lo que se denomina base
reguladora (nos vamos acercando). Así las cosas, esta base reguladora es de:
1.900 euros.
¿Es esta la pensión mensual de jubilación? Casi. Ahora entran
en juego otros porcentajes. Por haber cotizado los primeros quince años,
nuestra protagonista, disfrutaría del 50 por ciento de esta base, es decir, 950
euros. Por los meses siguientes (hasta completar los 33 años de cotización),
las cantidades de 423 y 397 euros (pueden consultar aquí). Así que la pensión
mensual a disfrutar será de:
1.770 euros.
¿Cómo es esta pensión de
jubilación?
Ustedes decidirán la respuesta. La protagonista, mujer de 65
años y 10 meses de edad, natural y residente en la provincia de Ciudad Real,
cuenta con una esperanza de vida (en 2020) de 20,44 años (https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=36745&L=0). A razón de catorce pagas anuales de 1.770 euros cada una, esos
veinte años arrojan un saldo de:
495.600 euros.
Si comparamos esta cifra con los 237.731 euros que se habían
aportado durante la vida laboral, podemos afirmar que esta pensión de
jubilación es generosa. De hecho, estos 237.731 euros, a razón de 1.770 euros y
14 pagas anuales, dan para:
9 años y 7 meses
(muy lejos de los 20 años de la esperanza de vida a los casi
66 que tiene nuestra protagonista)
¿Por qué aparecen los
problemas?
Como ya habrán podido averiguar, nuestro sistema no está preparado para el espectacular aumento en la
esperanza de vida. Vivimos más, vivimos mejor y, por tanto, esperamos
cobrar una pensión que estaba pensada para cohortes con una menor supervivencia.
Si a esto le unimos que, en los próximos años, habrá muchas más jubilaciones,
más longevas y con bases de cotización más altas, tienen ustedes el cóctel
perfecto: será imposible financiarlas con las aportaciones de los que estén
trabajando (nuestros hijos). La solidaridad intergeneracional estaría
amenazada.
¿Qué reformas se llevan a
cabo en los países vecinos?
Ante tal tsunami,
las reformas se acometen para configurar un
sistema que calcule la pensión en base a lo aportado durante toda la vida
laboral, el crecimiento esperado de la economía y la esperanza de vida. Es
decir, la pensión de jubilación no se calculará sobre la base de cotización,
sino sobre lo que se aporta, sobre la cotización en sí. Si les parece bien,
veamos cómo funcionaría en nuestro ejemplo anterior.
El sistema de cuentas
nocionales: las cotizaciones a la Seguridad Social.
Recordando números, nuestra protagonista había aportado a la
Seguridad Social, durante toda su vida laboral, la cantidad (ya actualizada a
2020) de 237.731 euros.
Esta actualización se ha calculado a través de la herramienta
que proporciona el INE, denominada ¿Quiere
actualizar una renta?. No obstante, también
podríamos haber actualizado las cantidades cotizadas teniendo en cuenta el
crecimiento real del PIB durante todo el período (1988-2020). En este último
caso, la cantidad actualizada ascendería a 212.451 euros. Otras opciones pueden
consistir en usar la tasa de crecimiento medio de los salarios o, incluso, la
variación del PIB nominal. Sea como sea, lo cierto es que las cotizaciones se
valoran a la fecha de la jubilación (en nuestro ejemplo, 2020). Como el
objetivo de este artículo es comparar los dos sistemas, nos quedaremos con la
primera cifra (237.731 euros), conseguida valorando las cotizaciones de los 33
años de trabajo a un tanto nocional equivalente a la inflación en cada momento.
El sistema de cuentas
nocionales: la esperanza de vida y el crecimiento futuro de la economía.
Ya estamos en 2020, listos para que nuestra protagonista se
jubile y comience a cobrar su pensión. Antes de continuar, seamos conscientes
de que, tanto el sistema actual como el de cuentas nocionales, son sistemas de reparto. Es decir, las
cotizaciones que nuestra protagonista realizó a la Seguridad Social, fueron
empleadas en satisfacer las pensiones de las personas jubiladas entonces. Pues
bien, hasta ahora, después de toda una vida cotizando, ella tiene un saldo
acumulado de 237.731 euros (saldo ficticio o virtual, pues ese dinero ya se
empleó efectivamente en pagar pensiones). Este saldo aportado (podríamos llamarlo así) servirá para calcular su
pensión de jubilación, promediándolo entre los años que, teóricamente, le
restan de vida. En su caso, aproximadamente, 20 años. A partir de aquí, caben
dos posibilidades:
a)
Promediar esta cantidad
entre los 20 años de vida esperados sin tener en cuenta el crecimiento futuro
de la economía: bajo esta posibilidad, la pensión inicial anual será de 11.887
euros (849,04 euros mensuales en 14 pagas). Año tras año, habrá que aumentar
esta cuantía acomodándola al crecimiento de la economía.
b)
Incorporar una estimación
de crecimiento (en Suecia, por ejemplo, estiman un 1,6% anual) futuro de la
economía en el cálculo de la pensión. Usando el porcentaje sueco, tendríamos
una pensión anual de 13.764 euros (983,11 euros mensuales en 14 pagas). Año tras
año, sólo se aumentaría esta pensión si el crecimiento superara el 1,6% ya
incorporado.
Las (odiosas) comparaciones
La encrucijada
Nos hallamos, realmente, ante un cruce de caminos y debemos resolver una situación compleja.
Perseverar por el camino actual continuará alimentando el déficit y las
generaciones posteriores serán incapaces de financiar (con sus cotizaciones)
las pensiones que se nos vienen encima. El gasto en pensiones crecerá más y
exigirá, cada vez, más transferencias del Estado que se cargarán a una mayor
deuda pública y a los impuestos. Como consecuencia, la solidaridad entre
generaciones se verá amenazada y, quizá, el paso hacia un sistema de cuentas
nocionales sea abrupto (es decir, de
un día para otro, sin transición posible) ¿Creen ustedes adecuado pasar, de un
día para otro, por decreto, de una pensión mensual de 1.770 euros a otra de 983
euros? Ya ha pasado. En Grecia, por ejemplo.
—¿Puede ocurrir aquí?
En España, ya gastamos el 12% del PIB en pensiones y, en
ausencia de reformas, llegaríamos a una cifra cercana al 15% del PIB en 2050. Para que se hagan una idea de las dinámicas, pueden
examinar la siguiente tabla, donde se muestra cómo las cotizaciones son
insuficientes para cubrir las pensiones contributivas, exigiendo que el Estado,
cada año, aporte la diferencia.
Estas dinámicas se agravarán
aún más, pues el crecimiento del gasto en pensiones será inevitable por tres
factores: actualización de las pensiones al IPC, mayor número de pensionistas
debido a la jubilación de los boomers
y una mayor cuantía de la pensión de jubilación media (las cohortes “boomer” ostentan bases de cotización más
altas). Los ingresos esperados del aumento en el tipo de cotización no podrán
cubrir los déficits anuales del sistema, por lo que la sostenibilidad está seriamente amenazada.
Por todo ello, se puede afirmar con rotundidad que nadie
recortará las pensiones porque, a este paso, será el propio sistema el que
colapse, arrastrando a la economía a una situación que exija, como ocurrió en
Grecia, un cambio drástico y súbito de las reglas del juego. ¿No sería más
recomendable asumir que la esperanza de vida ha derrotado a nuestro antiguo
sistema? Celebremos el aumento en la
esperanza de vida y tomemos otro camino.
—¿Cuál?
El que implica abordar una transición hacia un sistema de cuentas nocionales, que equilibre el
sistema a medio plazo, evitando una situación drástica. Hay que encontrar una
senda suave que nos lleve al mismo. Esta transición es necesaria por varias
razones:
a)
No pueden (deben)
cambiarse las reglas del juego a una cohorte que cotizó toda su vida bajo un
sistema de prestación definida (en otras palabras, las pensiones de hoy no
pueden perder el 40 por ciento de su poder adquisitivo).
b)
Deben darse a conocer las
nuevas reglas con suficiente antelación
para que los individuos apoyen su jubilación en ahorro personal. El ahorro se
construye a través de toda una vida. Los países que cuentan con sistemas de
cuentas nocionales sustentan sus pensiones con dos pilares adicionales
(capitalización de cotizaciones extra bajo gestión pública y capitalización de
ahorro personal). En nuestra economía, el sistema actual es tan generoso que
los ciudadanos no hemos tenido incentivos importantes a la hora de ahorrar. Si
transitamos hacia un sistema sostenible de cuentas nocionales, hay que incorporar la cultura del ahorro
desde el inicio de la vida laboral.
Por último, tengan en mente el origen de la inestabilidad del
sistema: el aumento en la esperanza de vida (bendito origen, oigan). Si vivimos más, muchos optarán por trabajar
más tiempo y seguirán aumentando su saldo nocional (su saldo aportado), el cual
repartirán entre menos años cuando decidan jubilarse (lo que se traducirá en
una mayor pensión). Los sistemas de cuentas nocionales son transparentes y comunican, en cada momento, a cada
persona, cuál es el estado de su saldo y qué importe mensual recibirían si
decidieran jubilarse. Además, son completamente contributivos (la pensión de cada cual es calculada en
base a lo aportado exactamente) y se actualizan cada año con el crecimiento
de los salarios, del nivel de vida o de la economía. El hecho de ser
completamente contributivos tiene una implicación importante: ¿y si nuestra
protagonista hubiera cotizado desde el año 1981? En ese caso, habría aportado
(valorado en 2020) casi 52.000 euros más, lo que provocaría un aumento
aproximado en la pensión de jubilación del 17% (hasta los 1.250 euros mensuales
en 14 pagas). Con el sistema actual, no existiría este aumento, al no
contabilizarse las bases de cotización antiguas.
La reforma a un sistema de cuentas nocionales es compatible
con el establecimiento de pensiones mínimas (no contributivas) y, como se ha
señalado anteriormente, deben configurarse otros
pilares en los que descansar su estructura (por ejemplo, un fondo de
capitalización de gestión pública para cada persona y el propio ahorro
privado). Estos tres soportes, bien combinados, generan pensiones suficientes
(lo saben bien en otros países) si somos capaces de constituirlos con tiempo
(de ahí la importancia de comenzar la transición)
No olvidemos, tampoco, la clave de todo (o casi todo): la productividad. Este bichito causa, a medio y largo plazo,
más empleo y mejores salarios. Es el colesterol
bueno de la economía, empujado por el omega-3
de la educación y una mejor regulación del mercado de trabajo. ¡Apliquemos
políticas económicas que la hagan crecer!
Aquí terminan estas líneas. Reflexionen y decidan la senda
por la que les gustaría transitar (o por la que consideren más justa, con las generaciones
actuales y las venideras).
Quiero agradecer a José Antonio Herce San Miguel (@_Herce) y Miguel Herce San Miguel (@PayoMiguel) el intercambio de emails en los que me han hecho llegar sus apreciaciones sobre el funcionamiento de los sistemas de pensiones, siempre certeras y generadoras de debate. Las opiniones vertidas en este artículo son, exclusivamente, responsabilidad de un servidor.
Ramón Castro Pérez es profesor
de economía en el IES Fernando de Mena, en Socuéllamos, Ciudad Real.
{{comentario.contenido}}
 Eliminar Comentario
Eliminar Comentario
"{{comentariohijo.contenido}}"
 Eliminar Comentario
Eliminar Comentario
En esta misma categoría...
Lo último...
Jesús Serrano: “El nuevo campo de tiro es una gran oportunidad para crear cantera”
Sábado, 6 de Diciembre del 2025
Las portadas de los diarios del sábado 6 de diciembre
Sábado, 6 de Diciembre del 2025
Nuevo susto en la calle de Los Olivos de Tomelloso por otro incendio en una vivienda ocupada
Sábado, 6 de Diciembre del 2025
{{currentCosa.NombreCosa}}
Sube una imagen para {{currentCosa.NombreCosa}}
- {{obligatorio}}