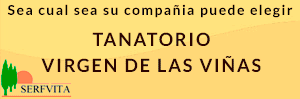Tomelloso
Dionisio Cañas: «Nueva York sigue siendo un imán para muchos poetas en lengua española»
A finales del 2021 salió a la calle una nueva edición, revisada y aumentada, de su libro “El poeta y la ciudad. Los escritores hispanos en Nueva York”
La prestigiosa revista Publishers Weekly ha señalado a la
nueva edición “El poeta y la ciudad. Los escritores hispanos en Nueva York”, de
Dionisio Cañas como uno de los libros “imprescindibles” publicados en 2021. En
el libro, primorosamente editado por Hojas de Hierba, el autor aborda, de una
manera erudita y experiencial, la relación que la poesía hispana ha tenido con
la ciudad de Nueva York desde finales del XIX hasta nuestros días.
Siempre le ha interesado a Dionisio Cañas la poesía hispana,
los poetas que escriben en lengua española en la gran metrópoli. El artista
tiene una sorprendente y vastísima colección en su biblioteca de casi 4.000
libros de poetas españoles y latinoamericanos. Siempre es un placer charlar con
Dionisio Cañas. Con un par de cafés hablamos del libro, de Nueva York y de sus
proyectos.
—Ha vuelto a editar “El poeta y la ciudad. Los escritores
hispanos en Nueva York”.
—El libro se publicó en 1994 y la editorial Hojas de Hierba
me propuso actualizarlo. El sello lo llevan un joven manchego, de Villarrubia
de los Ojos y un sevillano. Están instalados en Sevilla y allí han hecho un
centro cultural. Es una editorial excelente, muy selectiva y rigurosa. Ha
pasado mucho tiempo desde la primera edición y era necesario actualizarla. Se
ha escrito mucho en todo este tiempo, sobre todo un libro de José Hierro —de
quien se cumple este año el centenario de su nacimiento—, “Cuaderno de Nueva
York”. Se trata de una edición aumentada y corregida, con un nuevo prólogo y
también un nuevo capítulo donde incluyo la poesía hispánica entre 1990 y 2020.
—Usted conoce de primera mano mucho de lo que cuenta…
—Se trata de un trabajo erudito pero vivencial, como explico
en la introducción. No es igual estar viviendo en Nueva York y escribir un
libro sobre la relación entre poesía hispánica y esa metrópoli que hacerlo en
una biblioteca de Madrid o Barcelona. Todo lo que hablan los poetas lo conozco
bien.
—El libro se inicia en el siglo XIX.
—El libro se divide en tres periodos. El siglo XIX con el
poeta cubano José Martí; Lorca o Juan Ramón Jiménez, en el comienzo del siglo
XX y el poeta portorriqueño Manuel Ramos Otero que era como la posmodernidad.
Pero luego llega José Hierro con “Cuaderno en Nueva York” que redondea todo el
siglo XX. He podido cerrar el círculo de la poesía en lengua española.
—¿Sigue siendo Nueva York un destino para los poetas?
—Después de mi obra han salido otros libros y antologías
sobre este tema. En ellos se nota que Nueva York sigue siendo un imán para
mucha gente joven y muchos poetas en lengua española.
—¿Están discriminados los poetas hispanos con respecto a
la cultura oficial blanca y anglosajona?
—Hace poco le comentaba a Isabel Coixet, que los mejores
años de Nueva York, para nosotros, fueron los 70, 80 y 90. Entonces hubo un
movimiento muy poderoso por parte de los latinos, los portorriqueños y los
dominicanos, fundamentalmente. Escribir en Nueva York en español era un reto en
aquel momento. Por un lado, en sus países de origen no los reconocían y, por
otro, Nueva York empezaba a ser una ciudad bilingüe. En el sentido oficial, ya
lo era desde el siglo XIX.
¿Se sentían discriminados? Sí, de algún modo, dado que la
minoría latina, que era una mayoría en Nueva York, estaba asociada a la clase
más baja e incluso con la delincuencia, como ocurría con los afroamericanos,
con quienes se les asociaba. De hecho, el movimiento rap y hip-hop surge de una
mezcla de afroamericanos y latinos, como protesta para decir que “estamos aquí”.
—Usted vivió el boom de la música latina, de la salsa
especialmente, con la Fania All-Stars, Rubén Blades o Celia Cruz…
—Justamente en esa época el boom de la salsa era total. Yo
frecuentaba muchos lugares donde solo se escuchaba esa música. Eran los locales
más interesantes para la vida nocturna intensa. Tenga en cuenta que mis
amigos-hermanos, que todavía sigo manteniendo, eran portorriqueños, dominicanos…
Es curioso, en esa época mucha gente que viajaba a Nueva York
iba buscando el jazz como en la época de Lorca, cuando entonces era lo
marginal, por así decirlo. Pero ya se había convertido casi en una música
clásica en los 70 y 80.
—¿Volverá a Nueva York?
—Si todo va bien iré en mayo a presentar el libro con el
Instituto Cervantes, además de la reedición bilingüe de otro poemario, “El gran
criminal”.
—Para usted, que parece estar de vuelta de todo, ¿que ha
supuesto que Publishers Weekly califique la nueva edición de “El poeta y la
ciudad. Los escritores hispanos en Nueva York” como uno de los libros
“imprescindibles” publicados en 2021?
—Esta siendo curioso que ahora que soy “mayor”, ya con 72
años, empieza a tener cierta relevancia el trabajo de 50 años. De hecho, en
Chile van a publicar una antología de mi poesía. Es muy curioso porque el
editor, que es un poeta y profesor que obtuvo el premio Pablo Neruda, cuando
preguntó por mí unos le decían que me había muerto, otros que vivía en Nueva
York… Fue Jaime Siles quien le explicó que llevaba 15 años en España y que
estaba vivito y coleando. Es el precio que se paga por no estar en los centros
de poder de la literatura o la cultura. Estoy muy feliz de que a la gente empiece
a interesarle otra vez mi trabajo.
—Va a tener unos meses muy movidos, ¿no es así?
—Pasado lo más duro de la pandemia decidí que tenía que empezar
a aceptar proyectos e invitaciones. Voy a intervenir en varios actos con motivo
del centenario de José Hierro; en febrero viajo a Montpellier para hablar de
Federico García Lorca y de mi trabajo y en marzo iré a París, allí van a
reponer una ópera de la que soy autor. Además, un compositor de Albacete, pero
que vive en Madrid, ha elaborado con textos míos una obra que se llama “Los
madrigales suicidas”, que se va a estrenar en mayo. No se puede quedar uno paralizado
esperando que venga el virus.
{{comentario.contenido}}
 Eliminar Comentario
Eliminar Comentario
"{{comentariohijo.contenido}}"
 Eliminar Comentario
Eliminar Comentario
En esta misma categoría...
Inés Losa acompaña a Pepe Carretero en su exposición del Real Jardín Botánico de Madrid
Domingo, 4 de Enero del 2026
El arte frente al horror en “Música para Hitler”, una noche de gran teatro en Tomelloso
Domingo, 4 de Enero del 2026
Antonio Cabrera invita a redescubrir el Libro de Tobías desde la oración en la Asunción de Tomelloso
Domingo, 4 de Enero del 2026
Lo último...
Parkinson Tomelloso triunfa en el I Torneo de Reyes con la victoria de Ángel Valverde
Domingo, 4 de Enero del 2026
{{currentCosa.NombreCosa}}
Sube una imagen para {{currentCosa.NombreCosa}}
- {{obligatorio}}