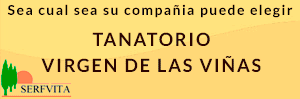Descubriendo Tomelloso
Los niños expósitos
A
lo largo de toda la historia son frecuentes en todas las partes del mundo la existencia de los niños
expósitos. Así eran llamados a los niños “expuestos”
(del latín ex positus, cuyo significado es: puesto afuera), que solían ser recién nacidos abandonados,
generalmente en las puertas de las iglesias o
en las calles.
Hoy no se emplea ya esta palabra, que ha sido sustituida por la de abandonado para referirse al recién nacido del que se ha deshecho la madre. La "exposición" de niños, llamada también exposición de parto, difería del "abandono" (menos civilizado, pero que buscaba también desprenderse del bebé sin causarle daño) en que estaba socialmente aceptada y regulada, hasta el punto de que en todas las ciudades importantes había una casa de expósitos; y en las muy populosas, la ley mandaba que hubiese en cada distrito una de estas casas con torno, para tener la mujer la libertad de depositar en él a su hijo sin ser vista por la persona (una monja) que lo recibía.
Las casas de expósitos, los hospicios y las maternidades han sido sustituidas hoy por otro género de instituciones en que se descarta la ocultación
de la identidad de la madre, porque ha dejado de ser una ignominia la libertad sexual de la mujer no casada,
y en consecuencia su maternidad; aunque
esta última y el embarazo que la precede no se llevan con el mismo desenfado.
Las consecuencias de esta práctica quedaban en el niño impresas
como profundas huellas de crueldad.
Al no tener padres conocidos, se les ponían apellidos
que delataban su condición de niños abandonados: el más cruel era el ponerles
directamente Expósito de apellido. Todavía
en 1921 la ley establecía en España que los expedientes para cambiarse el apellido de Expósito por cualquier otro, serían gratuitos. Entretanto se arbitraron otras fórmulas, como
fue ponerles a estos niños como apellido el nombre del santo del día, y ya más adelante los apellidos que quisieran ponerles
(elegidos arbitrariamente) los responsables asignados
por la autoridad competente (normalmente religiosa) que ejercían de tutores suyos.
También
era frecuente, y en nuestra comarca se ha utilizado hasta hace poco, usar el término “aporijao” para
referirse a estos recién nacidos. El verbo aporijar
significa “tener a alguien por su hijo”, y en el caso de los animales “aceptar
y amamantar una cría ajena”.
A mediados
del siglo XIX se empieza a intentar legalizar la dramática situación a raíz de la práctica del
abandono de los recién nacidos. Así en 1841 el
Jefe Político de la provincia de Ciudad Real (lo que hoy sería el Presidente de la Diputación Provincial) Don Nicolás Calvo y Guayti quien
describiendo el estado de estos niños manifestó”… fijó muy particularmente mi atención la indiferencia con que en muchos pueblos
eran tratados los expósitos y el considerable
número que con este motivo perecía. Abandonados
junto a la puerta de una casa, en un
campo, o en medio de un sendero, por carecerse
de puntos determinados donde ser recogidos, debían sólo a la suerte o a la casualidad la conservación de una existencia apenas adquirida,
presentando muchas veces escenas horribles, que afectaban la sensibilidad del hombre honrado, y ofrecían
principios de inmoralidad, que a toda costa deben destruirse…”
Ante esta
situación decidió establecer una CASA-CUNA central en la capital, Ciudad Real, con el deseo de que los niños expósitos o
abandonados encontraran en la
Administración Pública “…una madre, un tutor que cuida de su conservación, y los hace educar
para la sociedad”.
A lo largo de 22 artículos se procede a dar las instrucciones claras a los ayuntamientos marcándoles cómo actuar en la problemática de los niños abandonados. De forma breve, un resumen de este articulado indicaba que:
- Había que concretar en cada localidad “…un punto, en el que los niños expósitos puedan ser depositados. En ese colocarán una ventana que se abrirá por la parte de la calle; habrá dentro de ella un torno con una camita, y una campana en el interior cuyo cordón se halle junto al mismo; de modo que pueda avisarse, cuando aquellos sean expuestos”
Además,
en esa casa se debía disponer de “…dos o más medias envolturas, que debe constar cada una de ellas de: una camisa,
`pañal de lienzo, mantilla de bayeta, faja, gorro y
manguillas”
En la localidad del niño se entendería un certificado bajo la
supervisión del Alcalde y el Párroco
y se enviaría a dicho niño junto con una nodriza a la Casa-Cuna central o a la Caja de Tránsito. La nodriza recibía
dos reales de vellón por legua a la ida y uno a la vuelta.
Se
establecieron tres Cajas de Tránsito en los pueblos de Almodóvar del Campo,
Valdepeñas y Villarta de San Juan.
Tomelloso estuvo adscrito
a la caja de Villarta de la
que se indica su distancia de 5 leguas y la
“cantidad
que debía abonarse a las conductoras
según instrucción” se tasaba en 15 reales de vellón.
Para el sostenimiento de la Casa-Cuna central y las Casas de
Tránsito cada localidad tenía que contribuir con una cantidad
proporcional a su población.
En el caso de Tomelloso (1268 vecinos) la aportación económica para 1841
se cuantificó en 5072 reales de vellón.
En los primeros cuatro meses de funcionamiento de la caja de Tránsito de Villarta de San Juan (de diciembre de 1841 a marzo de 1842) fueron remitidos a la misma a la misma 17 niños (5 de Campo de Criptana, 3 de Herencia, 5 de Alcázar de San Juan, 2 de Tomelloso, 2 de Villarrobledo). Los datos de los niños expósitos remitidos desde Tomelloso fueron:
El primero corresponde al niño Santiago
Expósito. La traducción literal de su partida
de nacimiento es la siguiente:
“En
la villa del Tomilloso, a las cuatro de la tarde del día siete de Julio de mil ochocientos setenta y seis;
ante Juan Lara, suplente del juez municipal de la misma, por indisposición del propietario y de mí el Secretario, compareció Josefa Negredo y
Ballesteros, natural de Minaya, soltera,
mayor de edad, domiciliada en la calle nueva de esta población, manifestando: Que como a las nueve de la
noche del día cinco, halló en la puerta de la calle de su misma casa expuesto un niño que es el mismo que presenta, ignorando por quien haya sido expuesto. Y con el
fin de que se inscriba su
nacimiento en este registro, enseñó dichi niño y ropas en que viene envuelto: al parecer es recién nacido, varón y no
se le nota seña alguna particularmente.
Leído íntegramente esta acta e invitada a leerla por sí la compareciente estampo en ella el sello del juzgado, firmando dicho Señor Juez y testigos, y no la declarante por no saber, Se le pone el nombre de Santiago Expósito, hijo de padres no conocidos, todo lo cual pronunciaron como testigos Antonio Martínez y Ventura Sanabria, de esta vecindad y domicilio, mayores de edad y propietarios.
Lo que certifico”.
Al término del documento las firmas de los asistentes a este acto de inscripción del niño en el Registro Civil: el Juez accidental, los testigos y el secretario Miguel González.
A veces, se tenía algo más de compasión con el recién nacido abandonado y en el juzgado no se le ponía
el apellido Expósito que, como un mal estigma,
le hubiese marcado toda su vida.
A continuación se muestra la partida de nacimiento de una niña abandonada,
en el mes de octubre de mil ochocientos ochenta y uno, y a la que en el
Registro Civil le pusieron el nombre de María Francisca de las Viñas. Un acto benigno que a la vez reivindica la
base económica del Tomelloso del siglo
XIX en la actividad vinícola. Es curioso como se asigna a la niña el “de las Viñas” totalmente ajeno a alguna
advocación mariana (hay que recordar que estamos
en 1881 y la patrona de Tomelloso, la Virgen de las Viñas, no llegaría a la localidad hasta 1942).
La traducción literal de la partida nos dice:
“En la villa
del Tomelloso a las cuatro de la tarde del día cuatro de Octubre de mil ochocientos ochenta y uno, ante el Sr. Juez Municipal de la misma y de mí el Secretario, comparece Felipa Tinajo y Becerra,
casada, mayor de edad, de esta vecindad y domicilio manifestando: que anoche a las nueve se encontró en la
puerta de su casa la niña que presenta
ignorando quien pueda haberla puesto, y la cual iba envuelta en un pedazo de indiana viejo; y dice que
esta niña se ha de llamar María Francisca
de las Viñas, hija de padres desconocidos. Y con el fin de que se inscriba su nacimiento en este Registro
Civil, hace las declaraciones siguientes:
Que presentada niña es hembra y como de muy pocas horas de edad, lo que se acredita por esta diligencia que firma el señor Juez y testigos Rogelio López y José María Martínez, no haciéndola la compareciente por no saber".
Por último, se expone un tercer caso. Es el acaecido ya en el siglo XX, en
concreto e 28 de febrero de 1918, cuando Ramona Ortiz Montañés se presenta ante el Juez Municipal Don Juan
Cuartero García y su secretario Don Enrique
Ferrer para informar que se ha encontrado un niño “que fue puesto a la puerta
de su citado domicilio de la calle de
carboneros, número 9”.
La citada mujer cuenta como halló al niño “el día veintiocho del actual, como a las tres de la mañana, envuelto en un pedazo de tela blanca y siendo como de pocas horas de edad”.
Se trataba de uno más de tantos abandonos de niños, pero con la peculiaridad que en esta ocasión la propia mujer que lo encontró quiso quedarse con él y ponerle los apellidos del matrimonio que ella misma constituía.
De esta manera, el niño abandonado fue registrado con el nombre de Lucinio Lara Ortiz, desapareciendo desde
el primer momento cualquier mácula de
su situación de expósito.
No es sino una adopción rápida y efectiva, muy distante de los arduos procesos de acogimiento que marcan las leyes actuales.
{{comentario.contenido}}
 Eliminar Comentario
Eliminar Comentario
"{{comentariohijo.contenido}}"
 Eliminar Comentario
Eliminar Comentario
En esta misma categoría...
Lo último...
María Dulce Rodrigo regresa a Tomelloso con una explosión de color y emoción
Viernes, 25 de Abril del 2025
{{currentCosa.NombreCosa}}
Sube una imagen para {{currentCosa.NombreCosa}}
- {{obligatorio}}